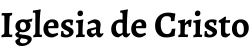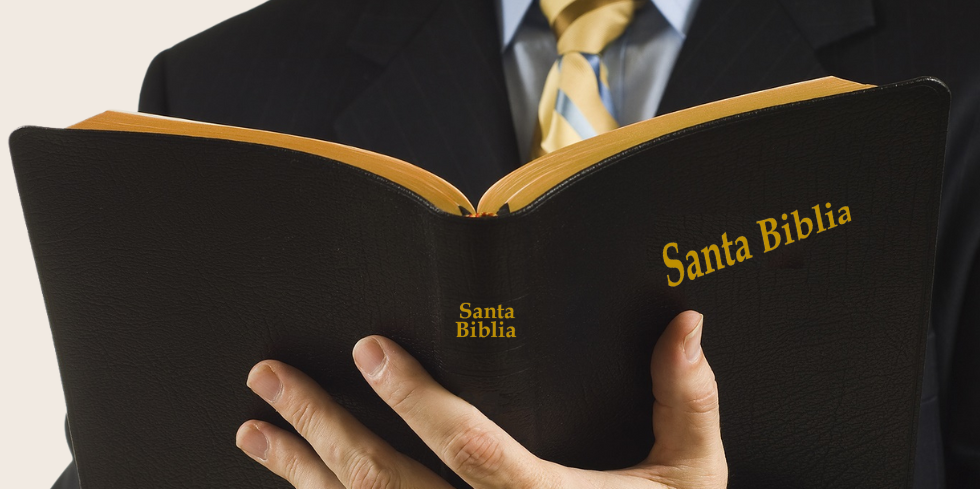Nehemías 5:1-5.
En tiempos de Nehemías, los enemigos de afuera no habían podido destruir la obra. Sambalat, Tobías y Gesem el árabe habían intentado burlarse, intimidar, amenazar. Pero todo había fallado. Jerusalén seguía levantando sus muros. El enemigo no logró vencerlos por la fuerza. Así que el peligro vino de adentro.
Mientras los hombres trabajaban con una mano en la espada y otra en la mezcla, dentro del pueblo crecía una herida más peligrosa que cualquier ejército. La injusticia entre hermanos. El capítulo cinco de Nehemías abre con una frase desgarradora: “Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.” No eran los filisteos ni los samaritanos los que los oprimían. Eran los suyos. Y eso, en el corazón de Dios, es una afrenta mucho más grave. Porque cuando el pueblo redimido oprime a su propio pueblo, el muro más alto que se derrumba no es el de piedra, sino el de la fraternidad.
Este pasaje nos enseña tres verdades que el pueblo de Dios debe recordar siempre:
- Primero, que los peligros más destructivos no siempre vienen del enemigo externo, sino del pecado interno.
- Segundo, que la fe verdadera se prueba en el trato hacia los hermanos más débiles.
- Y tercero, que la justicia es una forma de adoración tan sagrada como el canto o la oración.
Entonces, mientras el muro seguía levantándose, algo comenzó a quebrarse dentro del pueblo. El ruido de las piedras ya no bastaba para cubrir el gemido de los hogares vacíos. Los enemigos habían sido detenidos en las puertas, pero el corazón del pueblo se estaba dividiendo por dentro. Y entonces ocurrió lo impensable. Los hermanos comenzaron a volverse unos contra otros. El clamor no venía ya del campo de batalla, sino del mismo campamento de los hijos de Dios. En ese momento, Nehemías escuchó el grito más doloroso de toda su misión, no era el rugido de un ejército, sino el llanto de la injusticia. Así comienza el capítulo cinco, con un grito que sube desde las calles de Jerusalén hasta el cielo mismo. Los muros fuertes y los corazones rotos:
ESTABAN PRODUCIENDO GRITOS DE OPRESIÓN (vv. 1-2).
“Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.” (v. 1)
Mientras el sonido de los martillos llenaba el aire, otro ruido comenzó a escucharse. Ese ruido era el llanto de los pobres.
No podían más. La situación económica se había vuelto insoportable. Las familias habían empeñado todo, y ya no tenían con qué alimentarse.
El clamor fue “grande”, dice el texto. No era un simple murmullo de inconformidad, era el grito de un pueblo agotado por la injusticia.
A. Provocados por un sufrimiento que ya no se podía callar.
Durante un tiempo callaron, por respeto, por miedo, por resignación. Pero el hambre no tiene paciencia. Cuando el dolor se vuelve insoportable, el silencio se rompe.
Y cuando los hombres no escuchan, Dios mismo se encarga de hacer oír las voces que claman por justicia.
Así fue en Egipto. Israel clamó, y Dios oyó su clamor. Así también en Jerusalén, el pueblo clamó, y Nehemías escuchó.
Dios siempre está atento al clamor de los que sufren. No cierra sus oídos ante el dolor de los humildes. Cuando el pueblo de Dios se atreve a alzar la voz contra la injusticia, el cielo lo respalda. Esto nos enseña que el silencio ante el mal no es virtud, es cobardía.
B. Provocando una protesta nada común.
Nehemías menciona que las mujeres participaron activamente en la protesta. En una sociedad donde la voz femenina solía ser silenciada, esto indica cuán profunda era la crisis.
Las madres no soportaban ver a sus hijos hambrientos, sus hogares vacíos, sus campos perdidos.
El hambre había tocado la puerta de cada casa, y cuando el hambre toca, la dignidad duele.
Mis hermanos, Dios escucha la voz de toda persona que sufre, sin importar su posición ni su género. Las lágrimas de las madres también son oraciones. Cuando la injusticia destruye el hogar, el lamento de una mujer puede ser más poderoso que el rugido de un ejército. ¿Cuánto pueden hacer las madres por sus propios hijos, en asuntos de la fe?
C. Dirigida contra sus propios hermanos.
El texto subraya algo doloroso: “contra sus hermanos judíos.”
No clamaban contra el imperio persa, ni contra los pueblos enemigos, sino contra los suyos.
Los que tenían poder y dinero estaban oprimiendo a los que no tenían nada. El pueblo de Dios se estaba devorando a sí mismo.
Hoy en día, el mayor escándalo no es la persecución del mundo, sino la traición dentro del pueblo santo. Las divisiones internas, los abusos, el desprecio hacia los débiles, son muros rotos que ningún cemento religioso puede reparar.
Cuando la injusticia nace dentro del campamento, se ofende al Dios que habita en medio del pueblo. Los muros fuertes y los corazones rotos…
IMPLICAN EL PESO DE UNA CARGA (vv. 3-4)
“Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas… Hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey.”
El clamor se convierte ahora en confesión. El pueblo no solo está hambriento, está desesperado.
Habían vendido sus tierras, hipotecado sus casas y, aun así, no podían pagar los impuestos que el imperio exigía.
El trabajo en el muro había reducido sus ingresos; el tiempo dedicado a Dios se convirtió en una oportunidad para que los poderosos se enriquecieran.
A. La carga de la desesperación económica.
Los pobres de Jerusalén estaban atrapados. Si trabajaban en el muro, no podían atender sus campos. Y si no atendían sus campos, no había cosecha.
El hambre los obligó a vender lo que tenían, hasta que ya no quedó nada que vender.
Y cuando no hay nada más que entregar, el siguiente paso es la esclavitud.
El sufrimiento humano no siempre proviene del castigo divino; muchas veces viene del abuso humano. Dios no castiga al pobre; lo condena quien se aprovecha de su necesidad. La fe no se mide por cuánta Biblia se sabe, sino por cuánto amor se practica en medio de la escasez.
B. El abuso de los poderosos.
Los ricos del pueblo, en lugar de ayudar, prestaban dinero con intereses. Se aprovechaban del hambre para comprar las tierras de sus hermanos.
Era una economía construida sobre el dolor ajeno.
Dios había prohibido expresamente en la Ley que un judío cobrara intereses a otro judío pobre (cfr. Éxodo 22:25; Levítico 25:35-37). Pero la codicia había tapado los oídos a la Palabra.
El dinero no es el problema; el problema es el corazón que se arrodilla ante él. Cuando el creyente convierte al necesitado en un negocio, se convierte en enemigo de Dios.
La compasión vale más que el oro, y la justicia es el verdadero interés que el cielo aprueba.
C. La pérdida de identidad nacional y espiritual.
Las tierras no eran simples propiedades: eran parte de la herencia que Dios había dado a cada familia.
Venderlas era renunciar a la bendición divina.
Al empeñar sus campos, el pueblo estaba entregando su identidad, olvidando que todo lo que tenían provenía de Dios.
Cuando el pueblo de Dios antepone la ganancia al propósito divino, pierde su identidad.
No somos dueños de lo que tenemos; somos administradores de lo que Dios confió.
Cada vez que el egoísmo toma el lugar de la misericordia, el nombre de Dios pierde honra entre los suyos.
RESULTAN EN EL GRITO DE LA DIGNIDAD (v. 5)
“Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre…”
Aquí el dolor alcanza su punto más alto.
Los padres entregaban a sus hijos como esclavos para pagar las deudas.
El pueblo que Dios había liberado de Egipto, ahora volvía a venderse a la esclavitud, pero esta vez a manos de sus propios hermanos.
A. La tragedia de vender a los propios hijos.
Imagínelo. Un padre viendo partir a su hijo como siervo de otro judío.
Un pueblo que conocía la historia del éxodo, que sabía lo que era ser esclavo, estaba repitiendo el mismo pecado desde el otro lado de la cadena.
Habían olvidado la misericordia que los liberó.
El pecado del egoísmo no se detiene en el bolsillo, llega hasta los hijos. Las decisiones injustas de una generación pueden esclavizar a la siguiente.
El creyente, que olvida la misericordia que recibió, termina repitiendo la crueldad que una vez sufrió.
B. La apelación a la fraternidad.
El pueblo no pedía lástima, sino justicia. Decían: “Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos.”
En otras palabras, somos iguales ante Dios, compartimos la misma sangre, la misma historia, la misma promesa. El clamor era una súplica a la conciencia: “Recuerden quiénes somos.”
La verdadera hermandad no se prueba en los abrazos, sino en el trato. No se mide por cuántas veces decimos “hermano”, sino por cuántas veces extendemos la mano. El que ama a Dios, no puede ser indiferente ante el dolor de su prójimo.
C. La ruina moral del pueblo.
Cuando el pueblo santo comienza a esclavizar al pueblo santo, ya no hay moral que sostenga el templo.
La injusticia social era una señal de corrupción espiritual.
Dios no puede habitar en un pueblo que canta al cielo mientras pisotea al hermano.
No hay avivamiento verdadero donde reina la injusticia.
Podrán sonar los cantos, levantarse los muros, llenarse los templos, pero si hay hambre no escuchada y corazones oprimidos, el Espíritu de Dios no se alegra.
La justicia es el cimiento sobre el cual Dios edifica su presencia.
CONCLUSIÓN.
Jerusalén necesitaba muros, pero más necesitaba corazones restaurados. Antes de poner más piedras, Nehemías debía sanar las relaciones. Porque no se puede construir el reino de Dios sobre el sufrimiento del hermano. Nehemías escuchó el clamor y actuó. Reprendió a los poderosos, les recordó la ley, y los hizo devolver todo lo que habían tomado injustamente.
Así, la obra siguió, pero esta vez sobre un cimiento limpio: la justicia. Dios no bendice manos sucias, aunque estén llenas de herramientas santas. No bendice oraciones que suben, mientras lágrimas caen de los oprimidos. La justicia entre hermanos es la señal de que Dios está verdaderamente en medio de su pueblo. Por eso, la aplicación de este texto no es solo histórica.
Hoy también Dios nos llama a mirar hacia dentro. El enemigo de la iglesia no siempre está afuera. A veces, se esconde en la falta de empatía, en el orgullo, en la dureza del corazón. El pueblo de Dios no fue llamado solo a construir templos, sino a levantar vidas. No a edificar muros de piedra, sino a sostener al caído, a escuchar al débil, a compartir con el necesitado. Cuando eso ocurre, entonces los muros espirituales se levantan de verdad, y Dios habita entre los suyos con gozo.